

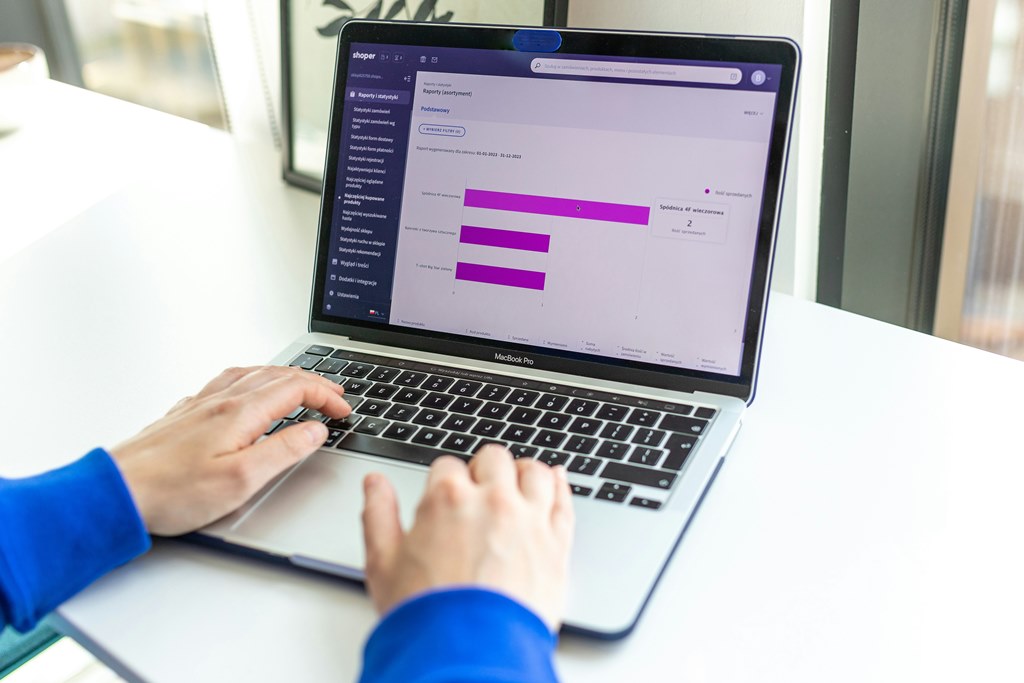
Descargar la publicación
Por Lautaro Ramírez*
Llegamos al año 2025 en un contexto que, lejos de encontrar respuestas a los desafíos que vienen teniendo lugar desde hace ya varios años, se presenta como un escenario adverso del comercio internacional. Es en este marco de hostilidad que los gobiernos han decido tomar diferentes estrategias a fin de resguardarse de la desolación imperante.
Pongamos las cosas en perspectiva. El ámbito natural donde los temas referentes a la liberalización del comercio global deben negociarse, enfrena desafíos. La propia Organización Mundial del Comercio (OMC), experimenta dificultades, sobre todo en temas disciplinares. A excepción de un acuerdo que, logró contar con la adhesión de 125 Miembros de la organización, sobre un total de 166, lo cual representa el 75% de los socios y que es el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio, no se ha avanzado.
La acogida con agrado de este nuevo instrumento incorporado como el Anexo 1A del Acuerdo de la OMC, tiene por finalidad principal agilizar el movimiento, despacho y liberación de mercancías en las fronteras, reduciendo trabas burocráticas y simplificando los procedimientos aduaneros. Asimismo, busca mejorar la eficiencia del comercio internacional mediante la promoción de medidas como la transparencia en la normativa, la automatización de trámites y la cooperación entre autoridades fronterizas. Este Acuerdo establece además compromisos vinculantes para los miembros de la OMC, diferenciando los niveles de desarrollo, a fin de permitir una implementación flexible, previendo la posibilidad de otorgar asistencia técnica para los países en desarrollo (PED) y los países menos adelantados (PMA).
De ese modo, el acuerdo adoptado en el año 2013 y que entrara en vigor en el año 2017, representa una de las reformas más significativas del sistema multilateral de comercio en décadas, al enfocarse en la reducción de costos y tiempos en las operaciones comerciales. Se estima, según datos de la propia OMC (2015) que su implementación completa podría reducir los costos del comercio global hasta en un 14%, beneficiando especialmente a las pequeñas y medianas empresas. Además, promueve la transparencia, la predictibilidad y la eficiencia en los procedimientos de comercio exterior, lo que fortalece la integración de los países en las cadenas globales de valor.
Como se observa, a diferencia de los demás acuerdos disciplinares de la organización multilateral del comercio, este no trata de regular cuestiones de fondo, sino que, por el contrario, hace foco en las formas y especialmente en la homogeneización de las mismas, con el objeto de, como indica su nombre, facilitar el comercio.
Este cambio de objeto dentro de las negociaciones en el marco de la OMC, responde, sin embargo, a las nuevas tendencias de la época. Dado que, por un lado, dicha organización mostró sus deficiencias al querer normar nuevas disciplinas, sistematizar las existentes o reconfigurar las anteriores. Pero en todos esos casos, no logró arribar a nuevos instrumentos ni modificar los prexistentes, salvo magras excepciones.
Dicha situación se ve patente frente a la inconclusa Ronda de Doha (que inició en noviembre del año 2001 y se extendió hasta el año 2013), ingenuamente denominada “Agenda de Doha para el Desarrollo” y los temas abordadas en las Conferencias Ministeriales subsiguientes. Por ejemplo, el comercio electrónico entró en la agenda de la OMC en el año 1998, y hoy veintiséis años después, continua dentro de los puntos objeto de debate. Otro caso es el de las negociones sobre la agricultura, cuyo manda prevista en el Acuerdo original relativo a la continuación del proceso de reforma adoptado en el año 1994, continua hasta nuestros días, ocupando lugar en la agenda de las Conferencias Ministeriales con resultados poco previsibles. Solo estos casos, entre otros, sirven para mostrar la lentitud y el tiempo que le está llevando a la organización con vocación universal el resolver estas cuestiones, el poder dar respuesta a estas dificultades y profundizar la liberalización comercial así como arribar a consensos sobre las regulaciones que rigen el comercio a nivel global. Sin embargo, la responsabilidad no solo es de ella, sino que, recordemos son los propios Gobiernos lo que impulsan o no la resolución de estas cuestiones dentro de este ámbito. De ahí que, si en el plano global las negociaciones se detienen, enlentecen o no se obtienen las respuestas esperadas, sus actores buscan otros espacios de negociación a fin de encontrar soluciones a las problemáticas a las que se enfrenta hoy día dentro de un escenario global árido.
De lo disciplinar no hay mucho más que agregar, se ve a las claras las dificultades que existen actualmente para lograrse consensos que resuelvan los temas pendientes que se perpetúan en la agenda de las Conferencias Ministeriales.
Empero, obsérvese lo siguiente: si de los temas sustantivos se carece de consenso para avanzar en su supuesta mejora, no se ve la misma resistencia en las cuestiones de forma. Esto encuentra sustento, además, en que por ejemplo en el nuevo Acuerdo sobre sobre Subvenciones, objeto de trabajo dentro del Grupo de Negociación sobre las Normas desde 2001, recién vio la luz en el año 2022, y aún carece de las ratificaciones necesarias para su vigencia. Mientas que el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio, a diferencia de aquel, en cinco años alcanzó su negociación y puesta en vigencia.
Esta temática, que logró disciplinarse en el plano multilateral expandiendo sus bondades para el comercio internacional, sin embargo, fue objeto de regulación también dentro de diversos Acuerdos Comerciales Regionales (ACR) mucho tiempo antes, como veremos más adelante. Sin embargo, si bien esta cuestión de la facilitación no es nueva, si lo es el impulso que ha cobrado en los últimos años, en razón del contexto geopolítico global actual y el avance de las tecnologías aplicadas al comercio incluida la digitalización.
Así, si tuviéramos que agrupar las diversas variables por las que ha atravesado el comercio internacional en los últimos diez años y que lo han hecho retroceder e interrumpir su fluidez, podemos mencionar, entre otras, las siguientes:
1) Tensiones comerciales y guerras arancelarias: No es nuevo lo que viene aconteciendo en materia arancelaria. Ya desde el año 2018 y hasta nuestros días, la guerra comercial iniciado por los Estados Unidos (EE.UU) contra China, escalándolos de manera continua, incide en los flujos de comercio global, generando un desacoplamiento tecnológico, debilitando aún más a la OMC, dado que los aranceles de la Nación Más Favorecida (NMF), se vieron alterados de manera unilateral, dando lugar a reclamos por parte de varios países que iniciaron consultas bajo los procedimientos previstos ante el Órgano de Solución de Diferencias. Dentro de estos se encuentran los llevados adelante por Canadá y China. Sin embargo, nada indica que, pese a lo que allí se resuelva, los EE.UU. acaten la decisión. Sumado a lo anterior, debe adicionarse que además el incremento de los aranceles del país del norte desde el segundo gobierno de Trump, también dio lugar a que otros países también los elevaran de manera retaliatoria, o en su caso, escogieran otras estrategias para hacer frente a esta medida. Esa situación ha provocado, asimismo, una instrumentalización del comercio utilizándolo como una herramienta de poder político, incidiendo principalmente sobre mercaderías estratégicas, tales como chips, tecnología, minerales, etc. Este escenario complejo tensa los hilos del comercio global en la actualidad, generando desasosiego, principalmente a los operadores comerciales frente a la incertidumbre y escalamiento de estas medidas restrictivas.
2) Fragmentación del orden comercial multilateral: La crisis de la OMC, el debilitamiento tras el bloqueo del Órgano de Apelación desde el año 2019, ha llevado a que los Países tiendan a buscar otras alternativas, dentro de las cuales se encuentran la celebración de ACR en cuyo marco se instrumenten y resuelvan sus diferencias. Esto se observa dentro de una tendencia, si consideramos que desde el año 2015 hasta nuestros días se han firmado aproximadamente 105 nuevos acuerdos, integrando regiones de Asia Pacifico, Unión europea y América Latina. Sin embargo, y más allá de dichos avances en materia de regulación de sistemas de solución de controversias, resulta relevante destacar que dentro de estos nuevos acuerdos se incluyen regulaciones en materia de comercio digital propio de las bondades de la facilitación del comercio, desarrollándose con mayor profundidad y con mayor firmeza que en otros ACR anteriores como veremos más adelante. Puede sostenerse que la complejidad y profundidad normativa de los acuerdos, a su vez, ha aumentado considerablemente, poniendo el foco en la facilitación y no ya en las disciplinas comerciales tradicionales, los cuales se encuentran previstos en instrumentos anteriores. De ahí que se observe un auge en el regionalismo estratégico, en razón de la proliferación de este tipo de acuerdos como el Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP por su sigla en inglés), la Asociación Económica Integral Regional (RCEP por su sigla en inglés), el Acuerdo de Asociación de Economía Digital (DEPA por su sigla en inglés), y la Alianza de Seguridad entre Australia, Reino Unido y EE.UU. (AUKUS por su sigla en inglés), que responden más a afinidades geopolíticas que a la búsqueda de integración económica en sus diversas aristas.
3) Conflictos bélicos y sus impactos comerciales: La invasión de Rusia a Ucrania, que comenzó en el año 2022 y continua, ha interrumpido los mercados energéticos y agrícolas, generando un aumento de los precios de alimentos y combustibles, incluyendo sanciones económicas masivas y reorganización de rutas comerciales. A ello se adiciona el conflicto en Medio Oriente y la crisis del mar Rojo de los años 2023–2024, donde ataques a barcos mercantes por grupos armados, afectan el tráfico en el Canal de Suez, elevando los costos logísticos globales, por mencionar solo algunos que inciden en el normal desarrollo de las operaciones comerciales. Todo lo cual genera un caldo de cultivo que se aleja de la seguridad que se requiere para los intercambios comerciales.
4) Restricción al comercio de tecnologías estratégicas: Los controles que realizan los EE.UU. y aliados que restringen el comercio con China en sectores sensibles en materia de exportaciones de semiconductores y componentes clave, tales como IA, chips, telecomunicaciones, etc., generan tensiones y políticas de sustitución tecnológica. A ello se suma el proteccionismo en sectores verdes, al promover subvenciones y leyes industriales, tales como el Inflation Reduction Act en EE.UU. o el Pacto Verde Europeo, que han generado fricciones por competencia desleal, discriminación o simplemente la creación artificial de nuevas barreras no arancelarias.
5. Reconfiguración de cadenas de suministro por riesgo geopolítico: Relativos al Nearshoring y al Friendshoring, las empresas y países están rediseñando sus cadenas de valor para acercarse a socios confiables, aunque esto implique costos de reubicación y cambios logísticos complejos. A esto se suman las nuevas estrategias de resiliencia en la que se prioriza la seguridad nacional, la autonomía estratégica y la diversificación frente a la eficiencia económica globalizada. Esto se ve, por ejemplo, en empresas como Apple que está trasladando parte de su producción de iPhones desde China a India, un país considerado geopolíticamente más alineado con Occidente, y alejado de las tensiones con los EE.UU. (Apple Inc., 2025); o el caso de el European Chips Act que busca atraer inversiones para la producción de semiconductores en territorio europeo y evitar interrupciones como las que ocurrieron durante la pandemia (European Commission, 2025).
6. Impacto del nacionalismo y el populismo económico: En este contexto se da un fenómeno de retiro de compromisos globales, se aumentan las medidas adoptadas en pos del proteccionismo, discursos anti-globalización y repliegue de políticas comerciales abiertas, lo que agrava la situación de la incertidumbre normativa, en la que se dan cambios abruptos en políticas de importación/exportación, aranceles o licencias por razones políticas o ideológicas. Tales como el caso de los EE.UU. en materia arancelaria a la que me referí anteriormente, el de Canadá en respuesta a la estrategia de Trump, el caso de México que prohibió la importación de maíz genéticamente modificado proveniente de EE.UU. (Infobae,2025), argumentando preocupaciones de salud y soberanía alimentaria.
Lo expuesto, entre otras razones, genera un estado de situación en el que la regla general es el obstáculo, sumado a la imposibilidad de arribarse a consensos en el ámbito de la OMC, lo cual ha llevado a que los Países comiencen a adoptar medidas para paliar la situación. De este modo y observando de qué manera se tornan más competitivos sin depender de otros, o saltando dichos escollos, se observa un nuevo impulso en la instrumentación de medidas relativas a la facilitación del comercio. Ello, no solo en razón de la entrada vigencia de este instrumento celebrado al amparo de la OMC sino también que comienzan a aprovecharse las previsiones sobre esta materia previstos en los ACR de los que son parte, para favorecer los intercambios, reducir tramite y tiempos, eliminar intermediarios y de esta manera tratar de encontrar mayor competitividad, más allá de la reducción o eliminación arancelaria prevista en aquellos instrumentos.
De ahí que, en los últimos años, la tendencia en el plano de estos ACR más allá de la regulación disciplinaria tradicional (mercancías, servicios, inversiones, etc.), hayan puesto el foco en la facilitación comercial entre las partes asociadas. Esto último, se vio acelerado justamente por el escenario global que mina la cooperación internacional global y que implícitamente conlleva al movimiento de los Estados por afinidad o dentro de círculos de confianza. Actualmente se observan diversas modalidades de regulación de la facilitación del comercio, y en pos de su instrumentación, se avanzan en estrategias para el uso de diversos sistemas tecnológicos que los tornan operables aquellas mandas.
Si la cuestión de los aranceles mina el camino hoy día de la cooperación en materia de comercio internacional y aleja a los países; la implementación de estrategias de facilitación del comercio a través de nuevas tecnologías de la información los acerca. Sin embargo, algo que hoy es patente para muchos, no lo fue para todos, dado que existen instrumentos que preveían la cuestión de cooperación en esta materia en el marco de los ACR celebrados décadas atrás. Acá es donde debemos poner el foco en nuestra región, dado que el Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de Canadá del año 1997 fue pionero en este sentido al incluir cláusulas en materia de transparencia, cooperación aduanera y simplificación.
Seguidamente, serán varios los ACR, también impulsados por Chile, que contemplen cláusulas independientes en ese sentido, tales como el Tratado de Libre Comercio entre Chile y EE.UU. del año 2004, que luego se reformará incorporando un capítulo en el marco de dicho acuerdo, en el que se aborden cuestiones relativas a temas de facilitación aduanera; y el Tratado de Libre Comercio Chile - Corea del Sur del mismo año. Será en el año 2005 que tendrá lugar el Acuerdo de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN por su sigla en inglés) - China el que incorporará cláusulas de este tenor.
En el año 2018 la facilitación comercial se vinculará directamente con la digitalización de manera expresa en el acuerdo de Asociación Transpacífica (TPP en inglés) y luego CPTPP que contiene un capítulo específico, en el que se destaca la cooperación fronteriza, el rol de las aduanas y la digitalización (Digitalize Trade, 2022). En el año 2019 el Acuerdo Unión Europea (UE) - Japón incorporará reglas expresas sobre transparencia, certificación de origen, cooperación aduanera en un capítulo de su acuerdo (Comisión Europea, 2017). En el año 2020 tendrá lugar al Tratado entre México, EE.UU. y Canadá (T-MEC o USMCA en su sigla en inglés) que tambíen contemplará un capítulo completo en el que se incluye la automatización de procesos, gestión de riesgos y la implementación de ventanillas únicas (Gobierno de México, 2020). En el año 2022 el RCEP contemplará dentro de su cuerpo legal, la armonización de procedimientos aduaneros, buscará la facilitación digital y la cooperación regional (CEPAL, 2022), y el reciente Acuerdo UE- Mercado Común del Sur (MERCOSUR) tambíen contempla la incorporación de medidas de simplificación, digitalización y buenas prácticas (Aduana News, 2024).
Dichos esquemas regulatorios dentro de los ACR, profundizarán y regularán la digitalización de los procedimientos aduaneros entre otras medidas relativas a la facilitación del comercio. En esta tónica, por ejemplo, el T-MEC promueve sistemas electrónicos de declaración, ventanilla única, gestión de riesgos automatizada. El CPTPP establece el uso de tecnologías para el intercambio electrónico de datos y digitalización de trámites. El RCEP impulsa la certificación de origen electrónica, los sistemas aduaneros digitales y la cooperación técnica. El Acuerdo UE con Japón fomenta el uso de tecnologías de la información en aduanas y procedimientos electrónicos. El Acuerdo UE con el MERCOSUR prevé interoperabilidad digital, ventanillas únicas y facilitación digital entre aduanas. El Acuerdo de Chile con los EE.UU., contiene referencias a uso de tecnologías para agilizar trámites. Los acuerdos de la ASEAN incluyen compromisos de mejora tecnológica en aduanas, con avances variables según los países; y el Acuerdo de Asociación de la UE con Singapur contempla un alto grado de digitalización, incluyendo certificación electrónica y sistemas de gestión digital, entre otros.
Lo expuesto, muestra a las claras que los acuerdos mencionados, entre otros, se incorporan de este modo en la tendencia actual de poner el foco en la facilitación comercial a través de la digitación, entre otras medidas, para simplificar procedimientos aduaneros, certificados, etc. Conforme estas tendencias, los acuerdos más recientes, como se observa, tienden a incorporar obligaciones o recomendaciones explícitas sobre interoperabilidad digital, uso de ventanillas únicas electrónicas (Single Window Systems), y documentación sin papel (paperless trade).
Estas corrientes predominantes en el marco de las negociaciones de nuevos ACR o las actualizaciones que se realizan periódicamente en el curso de los mismos, demuestran que los marcos preexistentes no son lo suficientemente adecuados para el desarrollo de la facilitación comercial esperada. De ahí que en los últimos años las tendencias, demuestran una celebración cada vez mayor de nuevos instrumentos autónomos pese a contar los países al menos con uno o más ACR que regulan principalmente cuestiones de fondo, para determinar la digitalización de los procesos que mejoraran los intercambios comerciales.
Así, el primer caso vino dado por el Acuerdo de Comercio Digital que viene a complementar el acuerdo de libre comercio entre la UE y Singapur del año 2019. Este novedoso instrumento busca conectar aún más a ambas economías y beneficiar a las empresas y a los consumidores que deseen participar en el comercio digital. También establece normas vinculantes que fomenten la confianza de los consumidores, garanticen la previsibilidad y la seguridad jurídica para las empresas. Además, permite aprovechar nuevas oportunidades económicas, garantizando al mismo tiempo un entorno en línea seguro (Comisión Europea, 2024).
Resulta importante destacar de este acuerdo que, más allá de buscar la facilitación del comercio digital de bienes y servicios, garantiza los flujos transfronterizos de datos sin obstáculos injustificados; aumenta la confianza en el comercio digital, por ejemplo, mediante la aplicación de normas estrictas en materia de correo y mensajes no solicitados, prevé dentro de sus texto legal menciones a la cooperación en nuevas tecnologías, incluyendo "tecnologías distribuidas" (European Commission, 2020). Estas tecnologías son aquellas que operan sobre una infraestructura descentralizada, donde el procesamiento de datos, la toma de decisiones y el almacenamiento no se concentran en un único punto central, sino que se distribuyen entre múltiples nodos o participantes de una red (International Organizacion for Standardization & International Electrotechnical Commission, 2022).
Otro ejemplo de estos nuevos instrumentos que tambíen incluyen a Singapur son el Acuerdo Digital con Chile y Nueva Zelanda, conocido como DEPA, que entró en vigor en el año 2021 y que es uno de los primeros acuerdos en referir a la implementación de estándares abiertos para la facilitación de los negocios y el comercio en el marco de cooperación en innovación digital. Así, este acuerdo, puntualmente en su Art.2.1. sobre “definiciones”, dispone lo siguiente:
“Para los efectos de este Módulo: […] estándar abierto significa un estándar que se pone a disposición del público general, desarrollado o aprobado y mantenido vía un proceso impulsado por la colaboración y el consenso, para facilitar la interoperabilidad y el intercambio de datos entre diferentes productos o servicios y que está destinado para una adopción generalizada.”
Dicha definición, como se observa, es la que determina y describe la utilización de estándares abiertos, los cuales son un conjunto de especificaciones técnicas accesibles públicamente, sin restricciones de uso, desarrolladas por consenso entre múltiples actores (como gobiernos, empresas, organizaciones técnicas, etc.) y diseñadas para facilitar la interoperabilidad entre sistemas distintos (por ejemplo, entre plataformas digitales, bases de datos, aplicaciones o dispositivos, entre otros). Esto da lugar a la potencial implementación de cadenas de bloques, dado que esta puede usar o basarse en estándares abiertos para asegurar la interoperabilidad (por ejemplo, formatos de contratos inteligentes, interfaces de red, protocolos de seguridad, entre otros). Sin embargo, no todos los estándares abiertos son blockchain, ni blockchain implica automáticamente que se usen estándares abiertos (algunas blockchains privadas o consorciadas usan estándares cerrados) (National Institute of Standards and Technology, 2018).
Este mismo acuerdo, refiere a la necesidad, asimismo, de la despapelizacion previendo en su art. 2.2., lo siguiente:
“1. Cada Parte pondrá a disposición del público, incluyendo a través de un proceso prescrito por esa Parte, versiones electrónicas de todos los documentos administrativos comerciales disponibles al público que existan. 2. Cada Parte proveerá versiones electrónicas de los documentos administrativos comerciales mencionados en el párrafo 1 en inglés o en cualquiera de los otros idiomas oficiales de la OMC, y procurará proveer dichas versiones electrónicas en un formato legible por máquina.”
Así tambíen promueve la implementación de ventanillas únicas, al disponer en su art. 2.4. el texto que se transcribe a continuación:
“4. Tomando en consideración las obligaciones contenidas en el Acuerdo de Facilitación del Comercio de la OMC, cada Parte establecerá o mantendrá una ventanilla única que permita a las personas presentar documentación y datos para la importación, exportación o tránsito de mercancías a través de un único punto de entrada para las agencias o autoridades participantes. 5. Las Partes procurarán establecer o mantener una interconexión fluida, confiable, de alta disponibilidad3 y segura de sus respectivas ventanillas únicas para facilitar el intercambio de datos relacionados con los documentos administrativos comerciales, que podrá incluir: (a) certificados sanitarios y fitosanitarios; (b) datos de importación y exportación; o (c) cualesquiera otros documentos, según lo determinen conjuntamente las Partes y, al hacerlo, las Partes proveerán acceso público a una lista de dichos documentos y pondrán a disposición en línea esta lista de documentos”.
En el marco de la facilitación del comercio y la digitalización, estas disposiciones reflejan un avance significativo hacia la transparencia, interoperabilidad y accesibilidad digital de los procedimientos administrativos comerciales. Al exigir que cada Parte ponga a disposición del público versiones electrónicas de los documentos comerciales relevantes (incluyendo su traducción al inglés o a los idiomas oficiales de la OMC y su presentación en formato legible por máquina) se busca reducir las barreras informativas, estandarizar los procesos y permitir una mayor automatización en el tratamiento de las operaciones aduaneras. Esta medida también responde a los principios del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la OMC, particularmente en lo relativo a la publicación y disponibilidad de información, lo que promueve una mayor previsibilidad y eficiencia para operadores comerciales y autoridades.
En este sentido, la disposición relativa a la implementación de ventanillas únicas electrónicas constituye un paso clave hacia la integración digital de los sistemas aduaneros y regulatorios. Al permitir que los operadores comerciales presenten toda la documentación requerida a través de un único punto de entrada reduce costos, tiempos de tramitación y duplicación de esfuerzos entre organismos del Estado. Además, la recomendación de interconectar dichas ventanillas únicas entre las Partes, de manera fluida y segura, facilita el intercambio transfronterizo de datos en tiempo real, lo cual es esencial para gestionar riesgos, agilizar el despacho de mercancías y garantizar la trazabilidad documental. La inclusión de certificados sanitarios, datos de exportación e importación y otros documentos clave refuerza la idea de un ecosistema comercial digitalizado y colaborativo, alineado con las prácticas más avanzadas en materia de comercio internacional.
De igual manera el reciente Acuerdo de Economía Digital celebrado entre Singapur y el Reino Unido (UKSDEA por su sigla en inglés) del año 2022, prevé regulaciones en similar sentido. Así, establece un marco integral para facilitar el comercio digital entre ambas naciones. El acuerdo promueve la digitalización de procesos comerciales clave, como la adopción de documentos electrónicos y la interoperabilidad de sistemas digitales, similar al anteriormente mencionado. Estas disposiciones sientan las bases para la implementación de tecnologías emergentes, incluida la blockchain, en áreas como la trazabilidad y la gestión de documentos electrónicos (Ministry of Trade and Industry Singapore, 2022). Al respecto, dicho acuerdo fomenta el uso de registros electrónicos transferibles, como los conocimientos de embarque electrónicos, y la cooperación en sistemas de autenticación digital y facturación electrónica. Además, se han firmado Memorandos de Entendimiento complementarios en áreas como la facilitación del comercio digital y las identidades digitales, que podrían incorporar tecnologías como la blockchain para mejorar la seguridad y eficiencia de las transacciones transfronterizas.
Como se observa, estos nuevos acuerdos sientan una serie de principios y estándares que dan lugar a diversas tecnologías distribuidas, que originan la aplicación de diversos tipos, tales como blockchain, sistemas de archivos distribuidos, computación distribuida e internet de las cosas (IoT en inglés) descentralizadas. Cuestiones que se abordan seguidamente.
Como se vio anteriormente, son cada vez más los ACR que, o incluyen capítulos relativos a reglar cuestiones en materia de facilitación del comercio, o se complementan con nuevos instrumentos que vienen a aportar contenido en este sentido. Sin embargo, todos estos procesos se instrumentan a partir la implementación de diversas tecnologías impulsadas por los gobiernos.
De lo señalado surge que existen diferentes tipos de tecnologías, además de las distribuidas a las que se hizo mención más arriba, que nutren a la facilitación del comercio permitiendo agilizar procesos, reducir costos, mejorar la trazabilidad y fortalecer la transparencia en las operaciones comerciales internacionales. Dichas tecnologías se pueden agrupar según la relevancia funcional de la siguiente manera:
a) Blockchain: Es una tecnología de registro distribuido que permite almacenar datos de manera segura, transparente e inmutable a través de una red de nodos. Cada conjunto de datos se agrupa en bloques que están encadenados criptográficamente, lo que garantiza la integridad de la información y dificulta su alteración una vez registrada. Esta tecnología resulta especialmente relevante en el ámbito del comercio internacional, ya que facilita la trazabilidad de las operaciones, la verificación automática de documentos y la confianza entre actores que no necesariamente se conocen, optimizando así los procesos de facilitación del comercio y reduciendo costos operativos (National Institute of Standards and Technology, 2018). Las aplicaciones claves de este sistema vienen dadas por su inmutabidad del registro, la trazabilidad, la verificación documental, y la utilización de contratos inteligentes. Ejemplos de su aplicación seria en los casos de e-Certificados de origen, e-BL (conocimiento de embarque electrónico), trazabilidad de productos, entre otras.
2) Tecnologías distribuidas: También conocidas como Distributed Ledger Technologies (DLT), son sistemas digitales que permiten el almacenamiento, procesamiento y verificación de información de forma descentralizada, es decir, sin depender de una única autoridad o servidor central. En lugar de tener una base de datos única, los datos se distribuyen entre múltiples nodos (computadoras) que mantienen una copia sincronizada del registro y validan colectivamente las operaciones (International Organization for Standardization, 2022). Estas se aplican con la finalidad de promover infraestructura descentralizada y la interoperabilidad entre sistemas, por ejemplo en el uso de plataformas compartidas entre aduanas o agencias regulatorias, por ejemplo Tradelens.
3) Inteligencia Artificial (IA): La IA es el conjunto de tecnologías que permiten a sistemas informáticos analizar datos, aprender de patrones y tomar decisiones automatizadas. En el contexto actual del comercio internacional, la IA se aplica para optimizar la gestión aduanera, evaluar riesgos, detectar fraudes, prever demoras logísticas y facilitar operaciones mediante el análisis de grandes volúmenes de datos. Esto permite agilizar procesos de despacho, mejorar la eficiencia operativa y fortalecer el cumplimiento normativo de los flujos comerciales transfronterizos (OECD, 2019). Esta tecnología puede aplicarse, entre otras, sobre la evaluación de riesgos, automatización de procesos, asistencia virtual, selección de cargas sospechosas para inspección, chatbots aduaneros, entre otros.
4) Internet de las cosas: Es un sistema de dispositivos físicos conectados entre sí a través de internet, que pueden recopilar, intercambiar y procesar datos sin intervención humana directa. Estos dispositivos (como sensores, GPS, cámaras o medidores inteligentes), están diseñados para monitorear entornos físicos y transmitir información en tiempo real a sistemas informáticos que la analizan o ejecutan acciones automáticas. En el ámbito del comercio internacional, la IoT se aplica principalmente en las cadenas de suministro globales, mejorando la trazabilidad, seguridad y eficiencia operativa. Su implementación permite, por ejemplo, el monitoreo continuo de cargas sensibles mediante sensores que controlan temperatura o humedad, el rastreo satelital de contenedores para prevenir desvíos o robos, y la identificación automática de mercancías mediante tecnología RFID. Además, los datos generados por estos dispositivos pueden integrarse con plataformas aduaneras o sistemas de ventanilla única, lo que contribuye a la facilitación del comercio y la gestión eficiente de riesgos. Esta tecnología es clave para garantizar la integridad y transparencia en los flujos logísticos internacionales. (International Telecommunication Union, 2016). En el contexto del comercio internacional y la logística, la IoT permite monitorear mercancías durante el transporte (por tierra, mar o aire), controlar condiciones ambientales (temperatura, humedad, vibración) especialmente en productos sensibles como alimentos, medicamentos o químicos, o detectar aperturas no autorizadas de contenedores o rutas desviadas.
5) Machine Learning: Recibe el nombre también de “aprendizaje automático”, y es una rama de la IA que permite a las máquinas aprender y mejorar de manera automática a partir de experiencias pasadas, sin ser explícitamente programadas. A través de algoritmos que analizan grandes volúmenes de datos, el machine learning es capaz de identificar patrones, hacer predicciones y tomar decisiones basadas en estos datos. En el contexto del comercio internacional, esta tecnología tiene aplicaciones en varias áreas, como la gestión de la cadena de suministro, la predicción de demanda, la optimización de precios y la detección de fraudes. Por ejemplo, los algoritmos de machine learning pueden predecir fluctuaciones en los precios de productos basados en datos históricos o patrones económicos globales, optimizando así las estrategias de importación y exportación. También se utilizan para la automatización de procesos aduaneros mediante la identificación de posibles riesgos de incumplimiento, lo que mejora la eficiencia en las operaciones transfronterizas. Otra aplicación es la de sistemas de recomendación que sugieren productos a compradores internacionales basados en sus preferencias pasadas. (OECD, 2019).
6) Documentación electrónica: Se refiere al uso de formatos digitales para la creación, almacenamiento, intercambio y gestión de documentos comerciales, reemplazando así el uso de documentos en papel. En el contexto del comercio internacional, la digitalización y la interoperabilidad documental permiten agilizar los trámites aduaneros, mejorar la eficiencia operativa y reducir los costos asociados al manejo de documentos físicos. La implementación de ventanillas únicas es un ejemplo de cómo la digitalización facilita el comercio, ya que permite a las empresas presentar toda la documentación requerida para importar, exportar o transitar mercancías a través de un único punto de acceso. Además, el uso de certificados sanitarios electrónicos y facturación electrónica agiliza el proceso de verificación y control de mercancías, evitando retrasos en la aduana y facilitando el cumplimiento de regulaciones internacionales. Estos avances tecnológicos contribuyen a una mayor transparencia, seguridad y rapidez en las transacciones comerciales transfronterizas, reduciendo los errores humanos y el riesgo de fraude. (World Trade Organization, 2017).
7) Firma electrónica - identidad digital: Ambas son tecnologías clave en el ámbito del comercio internacional, ya que permiten la autenticación segura y la validación legal de documentos sin la necesidad de utilizar firmas físicas. La firma electrónica es un mecanismo digital que garantiza la autenticidad de un documento y la identidad de la persona que lo firma, mientras que la identidad digital se refiere a la representación virtual de un individuo o entidad en el ámbito digital, que es reconocida y validada por las autoridades competentes. Estas tecnologías se aplican en el comercio internacional al permitir la firma digital de facturas, contratos y otros documentos comerciales de manera segura y conforme a la normativa legal, reduciendo los tiempos de transacción y aumentando la eficiencia. Además, facilitan el reconocimiento de la identidad de los operadores a nivel global, lo que permite que las autoridades de diferentes países validen y procesen documentos sin necesidad de verificaciones físicas. Ejemplos de su uso incluyen la firma electrónica de declaraciones aduaneras, el intercambio seguro de contratos de compraventa y la validación de certificados digitales entre empresas transnacionales. (European Union Agency for Cybersecurity, 2020).
8) Computación en la nube: O cloud computing se refiere al uso de recursos informáticos a través de internet, como almacenamiento, procesamiento de datos y servicios de software, sin necesidad de que los usuarios mantengan infraestructura física propia. Esta tecnología permite un almacenamiento flexible, accesibilidad remota y servicios colaborativos, lo que facilita la integración y la eficiencia de las operaciones comerciales. En el comercio internacional, la computación en la nube se aplica principalmente en la implementación de ventanillas únicas alojadas en plataformas en la nube, permitiendo a las empresas y autoridades aduaneras acceder y compartir información de manera eficiente, desde cualquier lugar y en tiempo real. Además, se utilizan bases de datos compartidas entre agencias de control para mejorar la coordinación entre entidades gubernamentales, como aduanas, autoridades sanitarias o ministerios de comercio, lo que agiliza el despacho de mercancías y la gestión de importaciones y exportaciones. Un ejemplo de su uso es la plataforma de ventanilla única de comercio exterior en países como Singapur, que permite a las empresas acceder a todos los servicios aduaneros y regulatorios desde una interfaz única en la nube (World Bank, 2021).
9) Big Data y analítica avanzada: Son tecnologías que permiten procesar y analizar grandes volúmenes de datos, con el objetivo de extraer información valiosa para la toma de decisiones informadas. En el ámbito del comercio internacional, estas tecnologías se aplican para evaluar y optimizar los flujos comerciales, analizar rutas de transporte y detectar patrones de fraude aduanero. Utilizando herramientas de análisis de datos, las autoridades aduaneras pueden cruzar información sobre mercancías, rutas, valoraciones aduaneras y otros documentos relevantes, para identificar comportamientos anómalos o inconsistentes que podrían indicar fraude. Un ejemplo de su aplicación es el uso de análisis predictivo para determinar las rutas comerciales más eficientes y económicas, tomando en cuenta variables como costos de transporte, tiempos de tránsito y riesgos asociados. Además, la analítica avanzada también se utiliza para mejorar las estrategias de pricing y la gestión de inventarios en mercados internacionales, permitiendo a las empresas adaptarse rápidamente a cambios en la demanda o en las condiciones del mercado global. (World Economic Forum, 2020).
10) La geolocalización y la tecnología satelital: Son herramientas que utilizan señales de satélites para determinar la ubicación precisa de un objeto o persona en la Tierra. Estas tecnologías se aplican al comercio internacional para mejorar la trazabilidad física de las mercancías, optimizar las rutas de transporte y aumentar la eficiencia logística. Gracias a la geolocalización, las empresas pueden seguir el movimiento de buques en tiempo real, lo que les permite gestionar mejor los tiempos de tránsito y reducir los riesgos asociados a la pérdida de cargamento. También, la tecnología satelital facilita la detección de congestión portuaria, permitiendo a los operadores ajustar las rutas y horarios de llegada para evitar demoras. Además, se emplea en la vigilancia de movimientos fronterizos no autorizados, mejorando la seguridad de las mercancías que cruzan las fronteras. Ejemplos incluyen el uso de sistemas como Automatic Identification System (AIS) para seguir la ubicación de los buques o el monitoreo satelital de camiones y vehículos de carga en tiempo real. (International Maritime Organization, 2017).
Esta enumeración de diversas tecnologías aplicadas al ámbito del comercio internacional, en el contexto actual, pretende no ser taxativa y arrojar luz en relación a la vinculación del comercio internacional con dichas tendencias aplicadas para la facilitación del comercio. Normativamente vimos anteriormente como los ACR comenzaron tímidamente a requerir estandarización de ciertos procesos para hoy estructurar sus deseos dentro de nuevos instrumentos legales, que van más allá de la regulación de las cuestiones de fondo en el ámbito del comercio preferencial, para profundizar las formas y los modos, en pos de la agilización.
Sumado a lo expuesto, puede resaltarse que las tecnologías aplicadas a la facilitación del comercio no solo constituyen herramientas técnicas, sino que representan pilares fundamentales para la modernización y transformación digital del comercio internacional. Desde registros distribuidos como blockchain y tecnologías de IA hasta soluciones de nube, analítica avanzada, IoT y geolocalización, cada uno de estos desarrollos contribuye de manera decisiva a agilizar operaciones, reducir tiempos y costos, reforzar la seguridad documental y operativa, y elevar los niveles de trazabilidad y transparencia en las cadenas logísticas globales. Estas herramientas, además, actúan de manera complementaria e interconectada, conformando un ecosistema tecnológico que potencia la eficiencia y la interoperabilidad entre actores públicos, nacionales e internacionales, y privados en múltiples jurisdicciones.
Al respecto, los ACR ya sea en sus cláusulas como en capítulos dedicados a la facilitación comercial o aquellos nuevos instrumentos centrados en la economía digital, no solo reconocen estas tecnologías, sino que comienzan a integrarlas expresamente en sus marcos regulatorios, como se vio anteriormente. A través de disposiciones relativas a ventanillas únicas, documentación electrónica, estándares abiertos o la cooperación en innovación digital, estos marcos normativos promueven la adopción de infraestructura tecnológica moderna para el cumplimiento normativo y operativo del comercio. La dinámica internacional muestra una creciente convergencia entre regulación comercial y digitalización, lo que evidencia que la facilitación del comercio del siglo XXI ya no puede pensarse sin una base tecnológica robusta y adaptativa. Así, la implementación efectiva de estas tecnologías, sostenida por marcos jurídicos adecuados, constituye una condición necesaria para garantizar la competitividad y sostenibilidad del comercio global. Esta tendencia es la que se observa en los últimos años, y se torna patente al revisarse los textos de los acuerdos comerciales negociados o revisados en los últimos años, sumado al Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la OMC.
La incorporación de los nuevos temas de regulación en los ACR en vistas a la facilitación del comercio internacional ha generado un escenario dinámico en el que las tecnologías emergentes se convierten en instrumentos clave para la eficiencia, la transparencia y la trazabilidad de las operaciones. Sin embargo, este proceso viene acompañado de desafíos legales complejos. La inclusión de blockchain, IA, big data, IoT, computación en la nube y otras soluciones tecnológicas plantean interrogantes sobre la validez jurídica de los documentos electrónicos, la responsabilidad en los entornos automatizados, la protección de datos personales, la interoperabilidad de los sistemas y la confianza digital. Si bien estas tecnologías permiten avanzar hacia un comercio más ágil y seguro, su implementación debe enmarcarse en regulaciones claras y adaptativas que acompañen la innovación sin obstaculizarla.
En el plano global, empero, se cuenta con la Convención de las Naciones Unidas sobre la Utilización de las Comunicaciones Electrónicas en los Contratos Internacionales del año 2005, siendo esto el primer tratado suscrito con el objetivo de facilitar el uso transfronterizo de las comunicaciones electrónicas en las relaciones comerciales, que busca, como lo indica su nombre, facilitar el uso de medios electrónicos en la formación de contratos internacionales. Sin embargo, a nivel local tanto como en ciertos bloques y algunos países se encuentran regulaciones autónomas como normas propias, que regulan diferentes cuestiones que hacen al uso y aplicación de estas tecnologías en el comercio internacional, así como en otras cuestiones internas. De esta manera y a modo de ejemplo, la UE, por mencionar solo algunos instrumentos, cuenta con el Reglamento (UE) 2022/2065 sobre Servicios Digitales del año 2022, que regula las plataformas digitales, protege derechos de los usuarios y garantiza la transparencia en línea; así como el Reglamento (UE) 2016/679 - Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) del año 2016 que busca proteger los datos personales y la privacidad de los ciudadanos de la UE. Otros países tambíen cuentan con normas propias en este sentido, tal como el caso de Brasil y su Ley N.º 13.709 (Ley General de Protección de Datos Personales) (LGPD) del año 2018, que regula el tratamiento de datos personales en Brasil, inspirada en el RGPD europeo. Canadá con su Personal Information Protection and Electronic Documents Act (PIPEDA), S.C. del año 2000, que regula la recopilación, uso y divulgación de información personal en actividades comerciales. Francia y su Loi n° 2004-575 pour la Confiance dans l'Économie Numérique (LCEN) del año 2004 por la que se prevé el entorno digital, la liberalización en el uso de criptografía y establece normas para servicios digitales. India y su Information Technology Act, Act No. 21 of 2000 (Sección 69) del año 2000 que autoriza la vigilancia y monitoreo de comunicaciones electrónicas por razones de seguridad nacional, entre otras.
En este contexto, y más allá de las iniciativas individuales, los países a través de sus ACR han comenzado a incluir capítulos específicos sobre comercio digital o reglas complementarias vinculadas a la facilitación del comercio y la digitalización, como se vio anteriormente. Ejemplos como el DEPA o el CPTPP reconocen expresamente la importancia de herramientas digitales como la firma electrónica, la interoperabilidad de sistemas aduaneros y el uso de ventanillas únicas. Algunos incluso mencionan y regulan diversos aspectos en razón de la trazabilidad documental como en los procesos de validación contractual. Esta tendencia normativa apunta a una convergencia entre la regulación comercial y la infraestructura digital, promoviendo un entorno donde el cumplimiento legal y la innovación tecnológica avancen de manera coordinada.
Sin embargo, como contracara se observa que aún persisten asimetrías normativas a nivel global que dificultan una plena armonización jurídica, más allá de las intenciones del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la OMC. Por un lado, no todos los países cuentan con legislaciones robustas sobre identidad digital, firma electrónica o protección de datos, lo que genera inseguridad jurídica en los operadores transfronterizos. Por otro, los distintos niveles de madurez tecnológica entre aduanas y autoridades nacionales afectan la interoperabilidad de los sistemas. A ello se suma la necesidad de definir estándares abiertos y mecanismos de reconocimiento mutuo de documentos digitales que respeten principios de neutralidad tecnológica y respeto por la soberanía regulatoria. Por eso, más allá de los compromisos formales asumidos en los acuerdos, será clave el desarrollo de capacidades institucionales y marcos regulatorios nacionales que acompañen la transformación digital, todo ello en un contexto necesario de cooperación internacional.
IV. Conclusiones
Lo hasta aquí analizado demuestra que los ACR han evolucionado más allá de la simple reducción arancelaria para incorporar temas de facilitación del comercio con fuerte anclaje tecnológico. Esta transformación responde no solo a los desafíos estructurales del comercio internacional, sino también a un contexto geopolítico cambiante que ha debilitado la capacidad del sistema multilateral de generar consensos y avanzar en nuevas disciplinas. Así, estos instrumentos se han convertido en el principal vehículo para incorporar cláusulas que buscan agilizar procedimientos, simplificar trámites aduaneros y fomentar la interoperabilidad entre los sistemas comerciales de los Estados parte, más allá de lo previsto en el Acuerdo sobre la Facilitación del Comercio de la OMC.
En ese proceso, la digitalización del comercio emerge como una herramienta esencial, no solo técnica sino también estratégica. Tecnologías como blockchain, IA, machine learning, big data, computación en la nube, IoT y geolocalización satelital han sido incorporadas explícitamente o fomentadas en acuerdos recientes como el CPTPP, el RCEP, el DEPA, el T-MEC y el Acuerdo de Economía Digital del Reino Unido y Singapur, entre otros que abordamos a lo largo del presente. Estos acuerdos no solo mencionan tecnologías y estándares, sino que avanzan en su operacionalización mediante compromisos vinculantes en materia de documentación electrónica, ventanillas únicas, interoperabilidad de sistemas y gestión de riesgos automatizada. Lo central aquí es que el componente tecnológico ya no es un aspecto accesorio, sino un eje rector del nuevo orden comercial internacional.
Lo expuesto también evidencia que esta transformación trae aparejados importantes desafíos normativos y jurídicos. La implementación de soluciones digitales en contextos desiguales desde el punto de vista normativo y tecnológico genera asimetrías que pueden obstaculizar la interoperabilidad y la confianza entre operadores transfronterizos. Por ello, se vuelve urgente que los marcos regulatorios nacionales se actualicen y que los ACR avancen en mecanismos de reconocimiento mutuo y armonización normativa. No es casual que en el marco del Acuerdo de Facilitación del Comercio de la OMC se prevean instancias de cooperación, puntualmente asistencia técnica y transferencia de conocimientos para ayudar a los PED y PMA a implementar las disposiciones del acuerdo.
A futuro, será indispensable que la gobernanza del comercio digital se construya sobre bases multilaterales sólidas, incluso más allá de los propios ACR. Organismos como la OMC, la UNCTAD, la OCDE o la OMPI están llamados a desempeñar un rol clave en la formulación de estándares globales sobre ciberseguridad, protección de datos, ética en el uso de inteligencia artificial y neutralidad tecnológica. La convergencia entre innovación y regulación fragmentada como hasta ahora, solo beneficia a aquellos que participan en su instrumentación dejando fuera a todos aquellos que no se suban a esta tendencia. Es fundamental, por otro lado, que las soluciones normativas contemplen las necesidades y capacidades de los PED, asegurando que el nuevo comercio digital no reproduzca ni amplifique las desigualdades existentes.
Como conclusión, pude sostenerse que la era digital no solo redefine las herramientas y procesos del comercio internacional, sino que desafía sus fundamentos jurídicos y sus modos de articulación institucional. Los ACR, en tanto espacios de promoción y anclaje normativo y cooperación estratégica, tienen un papel central en este proceso de transición. Pero para que la digitalización del comercio sea inclusiva, eficaz y jurídicamente sólida, será necesario acompañarla con una revisión crítica de los marcos legales existentes, el fortalecimiento institucional y una renovada cooperación internacional. La tecnología, en sí misma, no garantiza beneficios: son las decisiones políticas, legales y regulatorias las que determinarán si su adopción contribuye efectivamente a un comercio más justo, eficiente y resiliente, superador de las diferencias que hoy día pueden existir en el plano internacional.
* El autor es Abogado (UNLP), Técnico Superior en Régimen Aduanero (ICA), Especialista en Políticas de Integración, Magister en Integración Latinoamericana (UNLP) y Certificado en Comercio y Ambiente (American University, Washington DC). Es consultor en comercio internacional y políticas de integración económica. Es Director del Observatorio de Relaciones Económicas Internacionales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, y profesor e investigador de grado y postgrado en temas de su especialidad, entre las que se destacan Negociaciones Económicas Internacionales, Acuerdos Comerciales Regionales, disciplinas del comercio, impactos sectoriales en la implementación de los acuerdos comerciales, entre otros. Fue Director de Comercio del Ministerio de Producción de la Provincia de Buenos Aires, es titular de la consultora L3comex y asociado de la consultora Insight Lac.